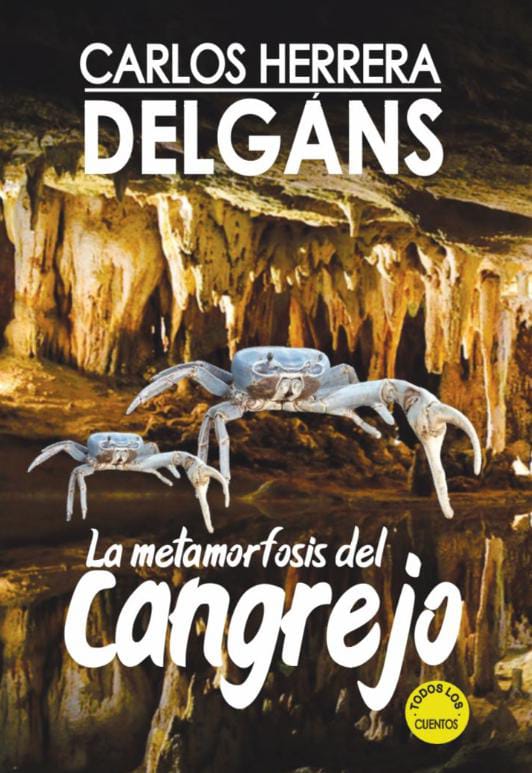
Al lanzar la atarraya en las turbulentas aguas, uno de los mellizos vio acercarse un objeto flotante ni muy grande ni muy usual. Detrás de este, un monstruo marino se aproximaba sigilosamente, levantando los ojos como antenas para no perderlo de vista. Las fuertes brisas estremecían de un lado a otro la embarcación que se mantenía erguida cuando el extraño cuerpo tropezó con la canoa. Al ser rescatado de las aguas marinas, este se sonreía con ellos, como si los conociera de tiempo atrás. Le correspondieron al saludo con otra sonrisa para congraciarse con el náufrago. Estaba bien rasurado, tenía largos bigotes que le daban la vuelta a las orejas, una gran cabellera color candela bien cuidada y largas pestañas, que parecía que hubiese salido del salón de belleza para dar un concierto en vivo y en directo, por lo que consideraron que era un rockero famoso. Al alzar el extraño objeto como un trofeo se dieron cuenta que era la cabeza de un decapitado. El mellizo del susto lo lanzó al fondo de la canoa para crisparse.
A escasos metros de la embarcación el monstruo marino iba a embestir cuando recibió el impacto del remo en la cabeza, propinado por uno de los mellizos, el cual se la desmigajó. Por el dolor del golpe recibido el animal se revolcó en las turbulentas aguas para arremeter con su enorme cola de dinosaurio contra la proa de la nave y lanzarla a 15 metros de distancia sin lograr voltearla. Se sumergió y desapareció. Solo ellos sabían qué clase de criatura los había atacado.
Hicieron a un lado la cabeza para subir las atarrayas que los hundían por el enorme peso. A medida que lo hacían pesaban aún más.
–Parece que este ha sido nuestro día, hermano, porque la atarraya pesa demasiado –dijo uno de los mellizos–. Por el peso presumo que atrapamos a Neptuno con su tridente.
–Yo también siento el mismo peso, hermano –dijo el otro mellizo.
Cuando subieron las atarrayas al bote se dieron cuenta que eran dos cuerpos sin cabezas. Casi se salen de la canoa por la impresión. Lograron agarrarse de la borda para no caer al agua y ser devorados por el enorme animal, que sabían qué estaba debajo de ellos, esperando cualquier descuido para atacar.
–¡Dios mío!, ¿qué es esto? –dijeron los mellizos al mismo tiempo.
Eran los cuerpos de dos hombres. Del mismo tamaño, tez dorada, aproximadamente la misma edad y de figuras esculturales. Parecían fisicoculturistas por la arquitectura corporal. De grandes pectorales, musculosos brazos y piernas y un abdomen plano como una barra de chocolate. Solo faltaba verlos con la cabeza puesta para asegurar que eran unos campeones olímpicos invictos.
–¡La cabeza! –dijo uno de los mellizos–. Veamos a quien de los dos le pertenece.
Se la colocaron primero a uno y le quedó bien, después al otro y le ajustó.
–¿De quién será la cabeza para dejársela puesta? –preguntó uno de ellos.
Por mucho que pensaron no lograron ponerse de acuerdo para decidir a qué cuerpo correspondía la cabeza, por lo que regresaron a casa. Una vez alcanzaron la orilla, pasadas las 6:00 de la tarde, envolvieron los cuerpos en sus atarrayas para llevarlos a la casa y no levantar la mínima sospecha entre los pobladores, que los mataba más la curiosidad que la envidia. Sin embargo, vieron muchos policías y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que habían llegado al lugar por una llamada que hiciera uno de los pescadores que había atrapado en su atarraya un pie de un humano.
–¿Qué sucede señor agente? –preguntó uno de los mellizos.
–La Fiscalía está haciendo el levantamiento de un cadáver –dijo el oficial.
–¿A quién mataron? –le preguntó.
–A nadie –respondió–. Uno de sus compañeros pescó un cuerpo extraño en su atarraya y llamó a la policía. Por eso estamos aquí.
–¿Qué pescó? –interrogó uno de los mellizos.
–Un pie humano –dijo el policía.
–¡Un pie humano! –respondió uno de los mellizos.
–Todo este despliegue de policías por un pie –dijo uno de los mellizos.
Era el pie de una persona, del cual no habían podido encontrar el resto del cuerpo para identificarlo. Los funcionarios bajaron una camilla de la ambulancia cubierta con una sábana blanca que brillaba en la oscuridad de la noche, la cual la cubría una luna en cuarto menguante y con el mayor de los cuidados colocaron el pie y lo arroparon, como si fuese un cadáver completo, para conducirlo a las instalaciones de Medicina Legal y hacerle la identificación del cuerpo. Como pudieron, los mellizos pasaron con los cuerpos en los hombros y la cabeza en uno de los baldes que iba atestado de pescados. Eran las 6:30 de la noche. La mayoría del sector, una pequeña población de 59 casas construidas en madera con techos de zinc, la cual vivía de la pesca, dormitaba temprano para madrugar y salir a la faena del día. Desde las tres de la madrugada se veían salir a pescar a los hombres con sus atarrayas en los hombros y sus baldes en las manos. Era un espectáculo ver las 15 canoas al mismo tiempo. Los mellizos decidieron quedarse ese día un rato más para seguir pescando. ¡Vaya lo que pescaron!
–¿Qué vamos a hacer con los descabezados? –preguntó uno de los mellizos.
–Llamemos a las mujeres para pensar juntos una solución –dijo el otro.
Cuando pusieron en el suelo a los dos cuerpos se dieron cuenta que eran grandísimos. Las mujeres se asustaron.
–¿Qué clase de pescados son esos? –interrogó una de las mujeres.
–Quítale la atarraya y sabrás qué clase de pescado es –dijo uno de los mellizos.
Al quitarle la atarraya la curiosa mujer se encontró con el hombre sin cabeza, por lo que decidió pegar el grito y meterse en el cuarto.
–¡Dios mío!, ¿qué es eso? –dijo la mujer.
–Son dos muertos sin cabeza que pescamos –dijo uno de los mellizos.
La otra mujer, más calmada sugirió que los metieran en el cuarto para que nadie se diera cuenta.
–¡Tú estás loca! –dijo uno de los mellizos–. No ves que son muertos desconocidos.
–Para que vean que los recibimos y los atendimos bien y regresen algún día a darnos las gracias –dijo una de las mujeres.
Cuando estuvieron extendidos en la cama, las mujeres comenzaron a murmurar. No habían visto nunca cuerpos de piel dorada tan esculturales, hermosos y bien despachados. Parecían mellizos también.
–Nos persiguen los gemelos, amiga –dijo una de las mujeres.
Uno de los mellizos sacó del balde la cabeza del decapitado y la colocó en una mesita que se encontraba en un rincón del cuarto.
–Y ese, ¿quién es? –preguntó una de las mujeres muerta del miedo.
–Ese es el rockero, que está buscando su cuerpo –dijo uno de los mellizos.
–Hay que peinarlo y maquillarlo para saber a ciencia cierta a qué cuerpo pertenece –dijo el otro de los mellizos.
–Hay que bañarlos primero porque huelen a caimán –dijo uno de ellos.
Les prepararon un baño con hojas de matarratón. Los restregaron con una tusa de maíz para sacarle el barro y las escamas de pescado que se les habían pegado en los cuerpos en su largo viaje de náufragos y los secaron con las toallas de los mellizos.
Eran dos muertos que no presentaban signos de violencia u orificio de bala de arma de fuego para suponer que los mataron violentamente, para atracarlos o para cobrar venganza. Pensaron que los asesinaron para robarles las cadenas de oro que lucían en sus gargantas. Los dedos de las manos los tenían maltratados, como si les hubiesen sacado los anillos a la fuerza.
–Los atletas de color son vanidosos al enchaparse de oro cuando ganan cualquier competencia –dijo uno de los mellizos.
Pero estos no eran negros. Por lo que la duda los intrigó más. Querían encontrar una respuesta por qué los decapitaron.
–De pronto era más fácil arrancarles la cabeza para quitárselas a que ellos las entregaran –dijo uno de los mellizos–. La vanidad masculina es así.
–Estoy convencido de que así fue –dijo el otro mellizo.
Cuando bañaron la cabeza, –la secaron, peinaron su cabellera– y la maquillaron, decidieron ponerle un nombre de acuerdo a sus facciones.
–Tiene cara de llamarse Nikki Sixx –dijo uno de los mellizos.
–¿Por qué ese nombre? –preguntó una de las mujeres.
–A noche lo vi en la televisión cantando –dijo uno de los mellizos–. Canta como los dioses y no soy rockero.
Dejaron la cabeza en la mesita y le colocaron una pañoleta para que el calor no le derritiera el maquillaje. Una vez limpiaron los cuerpos los vistieron. Les pusieron pantaloncillos manga larga, pantalones nuevos, que no se habían estrenado los mellizos, pero les quedaron zancones; las mangas de las camisas les llegaban por los hombros. Ninguno de los zapatos les calzaba, por lo que decidieron dejarlos con los pies pelados. Se veía como como si la ropa se les hubiese encogido.
–Los condenados crecieron mientras los limpiábamos –dijo una de las mujeres. Las señoras seguían murmurando puesto que nunca habían visto dos de los hombres más hermosos en su vida, solamente en la televisión. Tenían cuerpos de atletas olímpicos, como si fueran italianos o franceses, la nacionalidad era lo que menos les importaba, se sentían realizadas de haber visto por primera vez un príncipe azul. Era como el amor a primera vista, ya que no dejaban de mirarlos y tocarlos. No quisieron pensar que estaban soñando con los ojos abiertos, ni que dos príncipes se hallaban visitándolas para llevarlas a su castillo y hacerlas sus esposas. Estaban ahí acostados los dos juntos, esperando a acudir a su llamado.
–¿Qué vamos a hacer con los decapitados? –preguntó uno de los mellizos.
La interrupción las hizo volver a la realidad. Se sentían confundidas, hasta que una pellizcó a la otra, para que reaccionara del hechizo en el que se encontraba.
–Nos toca resignarnos con solamente verlos –dijo una de las mujeres, con las lágrimas que les corrían por las mejillas.
Los arroparon con una sábana de colores para que hicieran la siesta y le prendieron un destartalado abanico de hierro para refrescarlos y evitaran asarse con el intenso calor que hacía como consecuencia del fogaje que bajaba de las láminas de zinc.
Vivían en un playón, donde por un lado los bañaban las aguas de una ciénaga y por el otro lado, las aguas del mar. Pescaban peces de agua dulce y de agua salada, por lo que se sentían bendecidos por el trabajo que tenían constantemente. Cada vez que arrimaba el bote a la orilla del mar o de la ciénaga lleno de pescados, los esperaban para comprarlos los caseteros del sector, quienes vivían de los turistas que llegaban a desayunar o almorzar productos del mar o del río.
Era el único balneario de la ciudad, que se había hecho famoso no por los manjares de platos que vendían en las casetas sino por los muertos que devolvía el mar. Cada vez que flotaba un cuerpo en las aguas decían que la pesca iba a ser milagrosa y cuando no, pescaban únicamente palos y basura. Así ocurría. El día que aparecieron tres cadáveres de hombres ondeando en las aguas cada canoa hizo tres viajes por la abundancia de peces que atraparon en sus atarrayas.
Cuando se dirigían a la playa a abordar la canoa para pescar, uno de los mellizos se tropezó. Sintió que algo lo sujetaba por el pie para detenerlo. Era una mano de una mujer. Esta brotaba de la tierra, como si estuviera germinando una planta. Se aterrorizó cuando vio la mano abierta como pidiendo una limosna.
–Parece una mano de una mujer –dijo uno de los mellizos–. ¿Quién la habrá puesto ahí?
–Cavemos –dijo el otro de los mellizos.
Cuando comenzaron a cavar con las manos, a medida que iban retirando la tierra se veía la figura nítida de una mujer. Estaba entera y petrificada, con la boca abierta como pidiendo auxilio. Registraba una enorme herida en el cuello con arma cortopunzante. Cuando apartaron gran cantidad de tierra pudieron constatar que la mujer lucía prendas de vestir finísimas, tenía abundante cabellera pelirroja, aretes en cada oreja, un reloj y una pulsera en su mano derecha. Decidieron dejar de cavar y avisarle a los compañeros de faenas para que vieran el cuerpo que acababan de encontrar. Llamaron a la policía, la cual apareció a la hora. A la siguiente hora llegaron los funcionarios de la Fiscalía para hacer el levantamiento del cadáver. Después no se logró saber más de la mujer enterrada.
Las compañeras de los mellizos no se desprendieron ni un minuto de los cuerpos. Sabían que sus maridos tarde o temprano iban a tomar la decisión de sepultarlos para acabar de una vez por todas con la incertidumbre. Por mucho que miraron a los descabezados no pudieron descifrar sus nombres y nacionalidad. Sin embargo, una de ellas cogió la cabeza y comenzó a medirla en los cuerpos de los hombres para ver a quién le quedaba bien y colocarle nombre. Se la midió a uno y le quedó bien.
–Tiene cara de llamarse Dionisio –dijo una de las mujeres.
Se la colocó al otro y la quedó perfectamente bien.
–Tiene cara de llamarse Apolo –dijo la otra.
Cuando llegaron los maridos pudieron decirles que habían descifrado los nombres de los decapitados.
–El de este lado se llama Dionisio y el del otro lado se llama Apolo –dijo una de las mujeres.
–¿Cómo saben eso? –dijo uno de los mellizos.
–No ves que parecen unos dioses –dijo la mujer.
Sabían las mujeres que sus maridos habían regresado por ellos para sepultarlos. Eran muertos de nadie, que se habían aparecido en sus vidas para confundirlas. Habían traído dos carretillas para llevarlos a cualquier lado del mar y dejarlos flotando en las aguas como los encontraron. Compraron flores rojas para darle una gran despedida. Sus mujeres decidieron acompañarlos. Se pusieron los mejores vestidos de color blanco, se pintaron como para una fiesta y se turnaron para cepillarse los cabellos. Salieron con los cuerpos decapitados en las carretillas y los taparon con las atarrayas para no levantar la mínima sospecha entre los vecinos, que comenzaban a asomarse. La cabeza la metieron en el mismo balde, con un trapo encima, para que no se viera.
Cuando llegaron a la orilla del mar no sabían cómo lanzarlos. Los montaron en la canoa y se dirigieron a alta mar. Las mujeres llevaron pañuelos para llorarlos. Cuando se encontraban a la distancia precisa, se los cogió la noche.
–Por qué no nos quedamos con la cabeza –dijo uno de los mellizos–. Para que nos quede como recuerdo de los descabezados.
Se pusieron de pie, antes de arrojarlos al mar, para la oración. Los alumbraron velones blancos en el pecho para que pareciera un funeral de verdad.
–Adiós mi príncipe azul –dijo una de las mujeres.
–Adiós mi media naranja –dijo la otra.
–¿A quién lanzamos primero? –preguntó uno de los mellizos.
–A Dionisio –dijeron a la misma vez las mujeres.
Lo sujetaron con el mayor cuidado para que no se le arrugara la ropa y se cayera el velón, y dejaron que la corriente lo arrastrara. Igual hicieron con Apolo. Las aguas se los llevaron, así como un día los trajeron. Arrojaron las flores para que fueran detrás de ellos. El llanto de las mujeres no se hizo esperar. Los mellizos también se contagiaron y empezaron a llorar. Lograron abrazarse entre todos para tirar el último llanto. Los despidieron como si fueran sus propios familiares. Minutos después los perdieron de vista.
–Faltaron únicamente los padres y los hermanos –dijo uno de los mellizos.
–¿Qué hacemos ahora con la cabeza, que pareciera que estuviera burlándose de nosotros? –preguntó uno de los mellizos.
–Él es así –dijo el otro mellizo.
Cuando la pusieron en las aguas para que se la llevara la corriente, emergió sorpresivamente de las profundidades el enorme animal para aprisionarla en sus fauces, triturarla y tragárselo.
–El mandito animal, nunca se dio por rendido –dijo uno de los mellizos–. Estuvo pendiente todo el tiempo de nuestro regreso.
Una vez desapareció el monstruo marino en las turbulentas aguas, pudieron regresar a casa.